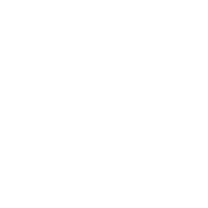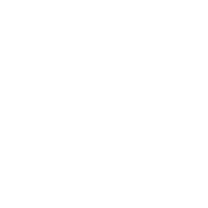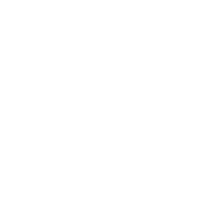Browsing by Author "Posada, Carlos Esteban"
Now showing 1 - 20 of 90
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access Criminalidad en Colombia(Banco de la República, 1994-10-14) Montenegro-Trujillo, Armando; Posada, Carlos EstebanColombia tiene una tasa de criminalidad excepcionalmente alta. Esta información se sostiene al menos para los últimos 20 años y se puede comprobar con las cifras sobre asesinatos en Colombia y en otros países. Mientras que en Colombia la tasa de homicidios fue de 77.5 por cada 100.000 habitantes en el período 1987-1992, en países como Brasil fue 24.6, Bahamas 22.7, México 20.6, Nicaragua 16.7, Venezuela 16.4, Argentina 12.4, Sri Lanka 12.2, Perú 11.5, Ecuador 11 y estados Unidos 8, en un período casi similar (1986-1989) (1), y para mencionar sólo a los más violentos. Más aún, a lo largo del pasado decenio se agravó notablemente el fenómeno en Colombia. Así, el número de homicidios pasó de 36 por cada 100.000 habitantes en 1981 a 48 en 1985 y a 80 en 1990 (2). La alta tasa de homicidios en Colombia no puede asociarse a una situación de guerra civil ni de violencia política, Aunque en Colombia ha subsistido por más de 40 años una actividad guerrillera, el número anual promedio de muertos en acciones militares pertenecientes a las fuerzas armadas regulares o a las guerrilleras en una proporción casi insignificante del número total de homicidios de los últimos decenios (menos del 1% en 1993). Más aún, l as actividades de la guerrilla ligadas al narcotráfico y al secuestro de civiles con fines económicos hacen cada vez más borrosa la línea divisoria entre la violencia política y la criminalidad. En Colombia violencia y criminalidad son casi sinónimas en su historia contemporánea y sobretodo en los últimos años. La explicación de los factores que inciden sobre la criminalidad en Colombia tiene, por tanto, gran importancia en la actualidad. En efecto, de un diagnóstico correcto de los problemas de inseguridad y criminalidad pueden resultar las políticas correctivas, tan necesarias en un ambiente de impunidad y pesimismo.A fin de comprender menor la hipótesis y los resultados de este trabajo es conveniente recapitular, en forma breve, los temas y las ideas dominantes al resDocumentos de Trabajo. 1994-10-14Borradores de Economía; No. 4
Criminalidad en Colombia(Banco de la República, 1994-10-14) Montenegro-Trujillo, Armando; Posada, Carlos EstebanColombia tiene una tasa de criminalidad excepcionalmente alta. Esta información se sostiene al menos para los últimos 20 años y se puede comprobar con las cifras sobre asesinatos en Colombia y en otros países. Mientras que en Colombia la tasa de homicidios fue de 77.5 por cada 100.000 habitantes en el período 1987-1992, en países como Brasil fue 24.6, Bahamas 22.7, México 20.6, Nicaragua 16.7, Venezuela 16.4, Argentina 12.4, Sri Lanka 12.2, Perú 11.5, Ecuador 11 y estados Unidos 8, en un período casi similar (1986-1989) (1), y para mencionar sólo a los más violentos. Más aún, a lo largo del pasado decenio se agravó notablemente el fenómeno en Colombia. Así, el número de homicidios pasó de 36 por cada 100.000 habitantes en 1981 a 48 en 1985 y a 80 en 1990 (2). La alta tasa de homicidios en Colombia no puede asociarse a una situación de guerra civil ni de violencia política, Aunque en Colombia ha subsistido por más de 40 años una actividad guerrillera, el número anual promedio de muertos en acciones militares pertenecientes a las fuerzas armadas regulares o a las guerrilleras en una proporción casi insignificante del número total de homicidios de los últimos decenios (menos del 1% en 1993). Más aún, l as actividades de la guerrilla ligadas al narcotráfico y al secuestro de civiles con fines económicos hacen cada vez más borrosa la línea divisoria entre la violencia política y la criminalidad. En Colombia violencia y criminalidad son casi sinónimas en su historia contemporánea y sobretodo en los últimos años. La explicación de los factores que inciden sobre la criminalidad en Colombia tiene, por tanto, gran importancia en la actualidad. En efecto, de un diagnóstico correcto de los problemas de inseguridad y criminalidad pueden resultar las políticas correctivas, tan necesarias en un ambiente de impunidad y pesimismo.A fin de comprender menor la hipótesis y los resultados de este trabajo es conveniente recapitular, en forma breve, los temas y las ideas dominantes al resDocumentos de Trabajo. 1994-10-14Borradores de Economía; No. 4Item Open Access P-Estrella en Colombia: un punto de vista sobre la inflación(Banco de la República, 1995-01-14) Misas A., Martha; Posada, Carlos EstebanLa inflación de 1994, medida con el índice de precios al consumidor fue del 22.59%. Este nivel resulta moderado e incluso compatible., grosso modo, con un movimiento a la baja de la tasa de inflación que, a nuestro juicio, se observa desde 1990. En ese año la inflación llegó a 32.4% en 1991, 1992 y 1993 fue, 26.8%, 25.1% y 22.6%, respectivamente. Y también se podría calificarla como "frente a la inflación media de 1971-92, 23%. Aún así, la inflación en Colombia continúa siendo objeto de preocupación para las autoridades económicas, los economistas y, sin duda, el público en general. La razón es simple: su ritmo actual no es bajo, si se compara con la media de los 15 principales socios comerciales del país, 12% aproximadamente, sin contar a Brasil ni a Venezuela (1). o con la tasa media del período 1951-1970, 9% (medida con el deflactor de la demanda agregada de las Cuentas Nacionales), en tanto que parece fortalecerse, aquí y en todo el mundo, la creencia de que la inflación es dañina para la economía y la sociedad y que las autoridades deben combatirla. Es más, la nueva legislación del país refleja la creencia. Lo anterior invita a nuevos exámenes de la inflación colombiana, cosa que, por lo demás, ya están haciendo los economistas (2). El presente trabajo se agrega a la lista. Su enfoque puede llamarse "macroeconométrico": de un lado, parte de la teoría macroeconómica convencional para proporcionar una estructura analítica al examen del trabajo empírico; de otro lado, pero consecuente con lo anterior, utiliza la técnica econométrica de "cointegración y corrección de errores", es decir, aquella técnica que supone que los comportamientos temporales de las variables económicas pueden interpretarse a cabalidad si se postula (y pone a prueba) la existencia de relaciones de equilibrio estable de largo plazo entre variables y procesos coyunturales de ajuste de éstas hacia sus niveles de equilibrio, de acuerdo con lo sugerido por la teoría económica. Eso en cuanto a la forma. Por su contenido, este trabajo es una réplica del modelo llamado P-Estrella (Pstar es su nombre original). En términos sencillos, el modelo se basa en la idea de que el nivel general de precios debe tener algún nivel de equilibrio (de allí el adjetivo estrella), aún sí su nivel "observado" difiere ocasionalmente del de equilibrio. El nivel de precios de equilibrio dependería, continuando con los postulados del modelo, de algunos factores básicos fundamentales sugeridos por la teoría macroeconómica estándar, mientras que el observado puede sufrir la influencia de factores aleatorios y de reacciones de ajuste, además de su dependencia del de equilibrio. La inflación, entendida como la tasa de variación del nivel observado de precios, debería seguir, por ende, una trayectoria dominada por e ritmo de evolución del nivel de equilibrio y por la corrección de los desajustes entre el nivel observado y el de equilibrio. Si esto es correcto, la brecha entre los niveles de precios observado y el de equilibrio debería ser un indicador anticipado, "líder", del movimiento de la inflación, bajo el supuesto de que la corrección de un desequilibrio toma algún tiempo. Lo anterior suena bien, así que en las páginas siguientes se reportará con mayor detalle el modelo, su especificación para el caso colombiano, la naturaleza y calidad de sus resultados y se ilustrará su uso con un ejercicio de simulación. Con todo, conviene anticiparnos a los escépticos: casi siempre, como en esta ocasión, surgen los problemas, hasta los teóricos, cuando se trata de medir y predecir. En efecto, los resultados parecen relativamente adecuados sólo para quien busque evaluar y descartar algunas hipótesis sobre la historia de la inflación de los últimos 40 años y sólo si se bastan los órdenes de magnitud gruesos y la dirección probable de los movimientos; pero para quienes buscan resultados suficientemente sólidos y perdurables ("robustos"), como lo prometía el planteamiento inicial, a fin de contar con un aparato capaz de predicciones de máxima confiabilidad, el producto probablemente será decepcionante. Al final, como es lo usual, se presentan conclusiones. En este caso particular adoptamos el único camino sensato: intentar rescatar los rescatable.Documentos de Trabajo. 1995-01-14Borradores de Economía; No. 16
P-Estrella en Colombia: un punto de vista sobre la inflación(Banco de la República, 1995-01-14) Misas A., Martha; Posada, Carlos EstebanLa inflación de 1994, medida con el índice de precios al consumidor fue del 22.59%. Este nivel resulta moderado e incluso compatible., grosso modo, con un movimiento a la baja de la tasa de inflación que, a nuestro juicio, se observa desde 1990. En ese año la inflación llegó a 32.4% en 1991, 1992 y 1993 fue, 26.8%, 25.1% y 22.6%, respectivamente. Y también se podría calificarla como "frente a la inflación media de 1971-92, 23%. Aún así, la inflación en Colombia continúa siendo objeto de preocupación para las autoridades económicas, los economistas y, sin duda, el público en general. La razón es simple: su ritmo actual no es bajo, si se compara con la media de los 15 principales socios comerciales del país, 12% aproximadamente, sin contar a Brasil ni a Venezuela (1). o con la tasa media del período 1951-1970, 9% (medida con el deflactor de la demanda agregada de las Cuentas Nacionales), en tanto que parece fortalecerse, aquí y en todo el mundo, la creencia de que la inflación es dañina para la economía y la sociedad y que las autoridades deben combatirla. Es más, la nueva legislación del país refleja la creencia. Lo anterior invita a nuevos exámenes de la inflación colombiana, cosa que, por lo demás, ya están haciendo los economistas (2). El presente trabajo se agrega a la lista. Su enfoque puede llamarse "macroeconométrico": de un lado, parte de la teoría macroeconómica convencional para proporcionar una estructura analítica al examen del trabajo empírico; de otro lado, pero consecuente con lo anterior, utiliza la técnica econométrica de "cointegración y corrección de errores", es decir, aquella técnica que supone que los comportamientos temporales de las variables económicas pueden interpretarse a cabalidad si se postula (y pone a prueba) la existencia de relaciones de equilibrio estable de largo plazo entre variables y procesos coyunturales de ajuste de éstas hacia sus niveles de equilibrio, de acuerdo con lo sugerido por la teoría económica. Eso en cuanto a la forma. Por su contenido, este trabajo es una réplica del modelo llamado P-Estrella (Pstar es su nombre original). En términos sencillos, el modelo se basa en la idea de que el nivel general de precios debe tener algún nivel de equilibrio (de allí el adjetivo estrella), aún sí su nivel "observado" difiere ocasionalmente del de equilibrio. El nivel de precios de equilibrio dependería, continuando con los postulados del modelo, de algunos factores básicos fundamentales sugeridos por la teoría macroeconómica estándar, mientras que el observado puede sufrir la influencia de factores aleatorios y de reacciones de ajuste, además de su dependencia del de equilibrio. La inflación, entendida como la tasa de variación del nivel observado de precios, debería seguir, por ende, una trayectoria dominada por e ritmo de evolución del nivel de equilibrio y por la corrección de los desajustes entre el nivel observado y el de equilibrio. Si esto es correcto, la brecha entre los niveles de precios observado y el de equilibrio debería ser un indicador anticipado, "líder", del movimiento de la inflación, bajo el supuesto de que la corrección de un desequilibrio toma algún tiempo. Lo anterior suena bien, así que en las páginas siguientes se reportará con mayor detalle el modelo, su especificación para el caso colombiano, la naturaleza y calidad de sus resultados y se ilustrará su uso con un ejercicio de simulación. Con todo, conviene anticiparnos a los escépticos: casi siempre, como en esta ocasión, surgen los problemas, hasta los teóricos, cuando se trata de medir y predecir. En efecto, los resultados parecen relativamente adecuados sólo para quien busque evaluar y descartar algunas hipótesis sobre la historia de la inflación de los últimos 40 años y sólo si se bastan los órdenes de magnitud gruesos y la dirección probable de los movimientos; pero para quienes buscan resultados suficientemente sólidos y perdurables ("robustos"), como lo prometía el planteamiento inicial, a fin de contar con un aparato capaz de predicciones de máxima confiabilidad, el producto probablemente será decepcionante. Al final, como es lo usual, se presentan conclusiones. En este caso particular adoptamos el único camino sensato: intentar rescatar los rescatable.Documentos de Trabajo. 1995-01-14Borradores de Economía; No. 16Item Open Access Crecimiento económico, capital humano, ahorro e instituciones(Banco de la República, 1995-02-14) Posada, Carlos EstebanSon muchos los factores relacionados con el crecimiento económico de una sociedad en el largo plazo. Unos, sin duda, más importantes que otros y algunos capaces de tornarse, en un momento dado, en el elemento crítico de la prolongación del proceso o de su renovado vigor. Así, no debe sorprendernos la abundante literatura sobre desarrollo económico, revitalizada en los últimos años, que procura demostrar con argumentos y estadísticas las diversas causas específicas del crecimiento económico. Con todo, y sin tratar de menospreciar los avances en el conocimiento aportados por los trabajos recientes (1), hay que reconocer las inmensas dificultades enfrentadas por el intento de establecer de manera científica las principales causas del desarrollo económico general y de sus manifestaciones en los diversos países o regiones del mundo. La ciencia económica tuvo, como bien se sabe, unos de sus grandes impulsos iniciales en una "investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones" realizada hace ya más de dos siglos. Y desde entonces los economistas siguen buscando explicaciones cada vez más certeras y profundas al respecto, pero siempre a lo largo de intensos debates y prolongados rodeos en razón a diversas complicaciones de método y de ideología. Una de las dificultades para explicar el desarrollo económico, y las diferencias entre los países al respecto, yace en que éste es un proceso complejo y con raíces históricas, cosa por lo demás bien conocida y reafirmada por muchos de los más notables economistas. Es sabido que los sistemas complejos y dinámicos se caracterizan, entre otras cosas, por que sus variables siguen trayectorias temporales que pueden ser parcialmente dependientes de condiciones iniciales o de eventos aleatorios. Si quisiéramos enfatizar en las dificultades para interpretar el fenómeno, podríamos recurrir a una metáfora; el desarrollo es un "síndrome" cuyas múltiples características a través de los largos períodos son conocidas, y del cual ya podemos enumerar sus condiciones sine qua non. Pero no siempre basta con esto para conocer adecuadamente un asunto. Entender a cabalidad el desarrollo económico puede ser algo tan complejo, por lo menos, como explicar los resultados de cada torneo de la "copa mundo". Pero los economistas no se declaran vencidos. En las páginas siguientes utilizaré una parte de la literatura sobre crecimiento económico para hacer hincapié en algunas ideas que aspiran a ocupar un puesto destacado entre la competencia entre las teorías rivales. De manera específica, defenderé la importancia singular de dos motores del desarrollo: el progreso de la calidad de la fuerza laboral y el avance de las instituciones que protegen y premian la capacitación laboral y el avance de las instituciones que protegen y premian la capacitación laboral, las innovaciones y el ahorro. Con ello resalto esa línea de pensamiento que va de Adam Smith a Theodoro Schultz y Douglass North. Esto lo hago corriendo el riesgo de confundir las causas del síndrome con sus manifestaciones. La referencia al caso colombiano será, por supuesto, reiterada a lo largo de este documento. Este documento no sigue una línea recta. Lo primero que hago, en las secciones II a VI, es defender el modelo de mis preferencias, que llamé UL, y utilizarlo como un "mapa de turista" para un ligero recorrido por un mundo nuevo para mí: el de las instituciones. Luego en la sección VII, hago una confesión implícita: que no puedo olvidarme del viejo y buen modelo neoclásico tradicional; con éste, que es más sencillo, técnico que está ligado estrechamente al del "capital humano". En la sección IX presento unas conclusiones que me parecen "robustas" a las diferencias entre los modelos que utilicé; conclusiones de esa clase nos podemos sentir más seguros.Documentos de Trabajo. 1995-02-14Borradores de Economía; No. 20
Crecimiento económico, capital humano, ahorro e instituciones(Banco de la República, 1995-02-14) Posada, Carlos EstebanSon muchos los factores relacionados con el crecimiento económico de una sociedad en el largo plazo. Unos, sin duda, más importantes que otros y algunos capaces de tornarse, en un momento dado, en el elemento crítico de la prolongación del proceso o de su renovado vigor. Así, no debe sorprendernos la abundante literatura sobre desarrollo económico, revitalizada en los últimos años, que procura demostrar con argumentos y estadísticas las diversas causas específicas del crecimiento económico. Con todo, y sin tratar de menospreciar los avances en el conocimiento aportados por los trabajos recientes (1), hay que reconocer las inmensas dificultades enfrentadas por el intento de establecer de manera científica las principales causas del desarrollo económico general y de sus manifestaciones en los diversos países o regiones del mundo. La ciencia económica tuvo, como bien se sabe, unos de sus grandes impulsos iniciales en una "investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones" realizada hace ya más de dos siglos. Y desde entonces los economistas siguen buscando explicaciones cada vez más certeras y profundas al respecto, pero siempre a lo largo de intensos debates y prolongados rodeos en razón a diversas complicaciones de método y de ideología. Una de las dificultades para explicar el desarrollo económico, y las diferencias entre los países al respecto, yace en que éste es un proceso complejo y con raíces históricas, cosa por lo demás bien conocida y reafirmada por muchos de los más notables economistas. Es sabido que los sistemas complejos y dinámicos se caracterizan, entre otras cosas, por que sus variables siguen trayectorias temporales que pueden ser parcialmente dependientes de condiciones iniciales o de eventos aleatorios. Si quisiéramos enfatizar en las dificultades para interpretar el fenómeno, podríamos recurrir a una metáfora; el desarrollo es un "síndrome" cuyas múltiples características a través de los largos períodos son conocidas, y del cual ya podemos enumerar sus condiciones sine qua non. Pero no siempre basta con esto para conocer adecuadamente un asunto. Entender a cabalidad el desarrollo económico puede ser algo tan complejo, por lo menos, como explicar los resultados de cada torneo de la "copa mundo". Pero los economistas no se declaran vencidos. En las páginas siguientes utilizaré una parte de la literatura sobre crecimiento económico para hacer hincapié en algunas ideas que aspiran a ocupar un puesto destacado entre la competencia entre las teorías rivales. De manera específica, defenderé la importancia singular de dos motores del desarrollo: el progreso de la calidad de la fuerza laboral y el avance de las instituciones que protegen y premian la capacitación laboral y el avance de las instituciones que protegen y premian la capacitación laboral, las innovaciones y el ahorro. Con ello resalto esa línea de pensamiento que va de Adam Smith a Theodoro Schultz y Douglass North. Esto lo hago corriendo el riesgo de confundir las causas del síndrome con sus manifestaciones. La referencia al caso colombiano será, por supuesto, reiterada a lo largo de este documento. Este documento no sigue una línea recta. Lo primero que hago, en las secciones II a VI, es defender el modelo de mis preferencias, que llamé UL, y utilizarlo como un "mapa de turista" para un ligero recorrido por un mundo nuevo para mí: el de las instituciones. Luego en la sección VII, hago una confesión implícita: que no puedo olvidarme del viejo y buen modelo neoclásico tradicional; con éste, que es más sencillo, técnico que está ligado estrechamente al del "capital humano". En la sección IX presento unas conclusiones que me parecen "robustas" a las diferencias entre los modelos que utilicé; conclusiones de esa clase nos podemos sentir más seguros.Documentos de Trabajo. 1995-02-14Borradores de Economía; No. 20Item Open Access La tasa de interés en Colombia: 1958-1992(Banco de la República, 1995-03-05) Posada, Carlos Esteban; Misas A., MarthaUna preocupación que periódicamente atrae la atención de los colombianos se refiere a las tasas de interés. A veces, como a finales de 1994 y principios de 1995, se alzan voces de protesta contra el alto nivel de éstas y se pide su reducción a fin de preservar la salud de la actividad productiva; otras veces, como en 1993, se llama la atención sobre su nivel excesivamente bajo, que amenaza con socavar el ahorro nacional y atizar la inflación, y se exige la intervención de las autoridades. La recurrencia del tema, como asunto de opinión pública, tienen explicaciones objetivas. En primer lugar, el nivel medio de la tasa real de interés ex post (descontada la inflación observada) ha presentado oscilaciones fuertes en el período 1958-1992; en efecto, su desviación estándar equivalió a 78% de su valor medio, 5.8%, y en algunos años, como en 1958 y 1963, la tasa descendió a simas por debajo de cero (-6.4% en 1963), en tanto que en otros años se ha aproximado bastante a su pico máximo, que fue 13.9% en 1982 (1). En segundo lugar, tanto los economistas como los funcionarios y quienes guían la opinión pública colombiana consideran que es pertinente la referencia a "la tasa de interés", entendida ésta como un promedio cuyos niveles y oscilaciones merecen atención especial, sin perjuicio de que se considere importante el examen de la estructura de las tasas según plazos, riesgos, naturaleza "activa" o "pasiva", etcétera. Esto último merece un comentario. La tasa de interés sólo puede concebirse, en rigor, como una media de las muchas tasas del mercado ponderada según la importancia de cada crédito, depósito y colocación dentro del total. Esto no significa despreciar la diferencia entre las distintas tasas. En particular, las tasas nominales activas o de colocación de los bancos superan en 10 puntos los riesgos y los plazos en función de diversas expectativas. Con todo, tenemos la percepción de que, al menos en Colombia, los movimientos relativos de las distintas tasas no son tan fuertes como para restarle importancia al examen del promedio. En lo que sigue supondremos que tiene pertinencia la discusión sobre los determinantes y efectos de la "tasa media de interés" y, más aún, supondremos que hay un indicador relativamente adecuado de sus movimientos y niveles. ¿Por qué se mueve la tasa de interés? ¿ Qué determina su nivel en cada instante? ¿ Qué efectos tiene? ¿ Qué hacen o que deben hacer las autoridades al respecto? Estas preguntas sólo pueden responderse cabalmente en el campo de la teoría económica y de su aplicación empírica así las respuestas resulten, en ocasiones, incompletas o sólo provisionales. En Colombia, desde hace muchos años, los economistas están ofreciendo respuestas en la creencia, sin duda, de que cada vez que se responde, si se mejora la manera como se responde, se contribuye al avance del entendimiento y de las propias políticas. Lo que sigue procura inscribirse en esta tradición. El resto de este trabajo se organiza así: en la sección II se presenta el esquema de teoría económica que, a nuestro juicio, sirve para responder las preguntas anteriores. En la sección III se presenta un análisis econométrico de la tasa de interés que resulta comprensible, más allá de los detalles de la técnica estadística, a la luz del esquema teórico de la sección II. En la sección IV nos referimos en términos resumidos a los alcances del análisis empírico, presentamos las conclusiones principales y adelantamos algunas conjeturas de política que parecen deducirse de lo anterior.Documentos de Trabajo. 1995-03-05Borradores de Economía; No. 26
La tasa de interés en Colombia: 1958-1992(Banco de la República, 1995-03-05) Posada, Carlos Esteban; Misas A., MarthaUna preocupación que periódicamente atrae la atención de los colombianos se refiere a las tasas de interés. A veces, como a finales de 1994 y principios de 1995, se alzan voces de protesta contra el alto nivel de éstas y se pide su reducción a fin de preservar la salud de la actividad productiva; otras veces, como en 1993, se llama la atención sobre su nivel excesivamente bajo, que amenaza con socavar el ahorro nacional y atizar la inflación, y se exige la intervención de las autoridades. La recurrencia del tema, como asunto de opinión pública, tienen explicaciones objetivas. En primer lugar, el nivel medio de la tasa real de interés ex post (descontada la inflación observada) ha presentado oscilaciones fuertes en el período 1958-1992; en efecto, su desviación estándar equivalió a 78% de su valor medio, 5.8%, y en algunos años, como en 1958 y 1963, la tasa descendió a simas por debajo de cero (-6.4% en 1963), en tanto que en otros años se ha aproximado bastante a su pico máximo, que fue 13.9% en 1982 (1). En segundo lugar, tanto los economistas como los funcionarios y quienes guían la opinión pública colombiana consideran que es pertinente la referencia a "la tasa de interés", entendida ésta como un promedio cuyos niveles y oscilaciones merecen atención especial, sin perjuicio de que se considere importante el examen de la estructura de las tasas según plazos, riesgos, naturaleza "activa" o "pasiva", etcétera. Esto último merece un comentario. La tasa de interés sólo puede concebirse, en rigor, como una media de las muchas tasas del mercado ponderada según la importancia de cada crédito, depósito y colocación dentro del total. Esto no significa despreciar la diferencia entre las distintas tasas. En particular, las tasas nominales activas o de colocación de los bancos superan en 10 puntos los riesgos y los plazos en función de diversas expectativas. Con todo, tenemos la percepción de que, al menos en Colombia, los movimientos relativos de las distintas tasas no son tan fuertes como para restarle importancia al examen del promedio. En lo que sigue supondremos que tiene pertinencia la discusión sobre los determinantes y efectos de la "tasa media de interés" y, más aún, supondremos que hay un indicador relativamente adecuado de sus movimientos y niveles. ¿Por qué se mueve la tasa de interés? ¿ Qué determina su nivel en cada instante? ¿ Qué efectos tiene? ¿ Qué hacen o que deben hacer las autoridades al respecto? Estas preguntas sólo pueden responderse cabalmente en el campo de la teoría económica y de su aplicación empírica así las respuestas resulten, en ocasiones, incompletas o sólo provisionales. En Colombia, desde hace muchos años, los economistas están ofreciendo respuestas en la creencia, sin duda, de que cada vez que se responde, si se mejora la manera como se responde, se contribuye al avance del entendimiento y de las propias políticas. Lo que sigue procura inscribirse en esta tradición. El resto de este trabajo se organiza así: en la sección II se presenta el esquema de teoría económica que, a nuestro juicio, sirve para responder las preguntas anteriores. En la sección III se presenta un análisis econométrico de la tasa de interés que resulta comprensible, más allá de los detalles de la técnica estadística, a la luz del esquema teórico de la sección II. En la sección IV nos referimos en términos resumidos a los alcances del análisis empírico, presentamos las conclusiones principales y adelantamos algunas conjeturas de política que parecen deducirse de lo anterior.Documentos de Trabajo. 1995-03-05Borradores de Economía; No. 26Item Open Access El costo de la inflación con racionalidad y previsión perfectas(Banco de la República, 1995-04-12) Posada, Carlos EstebanLas autoridades monetarias de Colombia están aplicando medidas para combatir la inflación. El interés oficial por disminuir paulatina pero sustancialmente la inflación se ha hecho evidente a partir de 1991 puesto que, desde entonces, se percibe un proceso de declinación, aunque vacilante, de sus índices y se han aprobado reformas jurídicas y nuevos mecanismos de manejo cambiario y monetario encaminados a otorgar independencia y mayor margen de maniobra anti-inflacionaria a las autoridades monetarias. Adicionalmente, desde principios de 1991 las políticas monetaria y cambiaria han tenido como guía la reducción de la inflación, no obstante sus cambios de estrategia e instrumentos. Lo anterior, que también se ha venido registrando de manera paralela o desde los años ochenta en muchos otros países, ha ido acompañado de una larga ola de escritos académicos en los cuales se consignan las hipótesis y los hallazgos de los economistas referidos a los costos de inflación o de las políticas que la promueven. Colombia tampoco ha sido, en esto, la excepción. Ha sido muchas las razones esgrimidas por los economistas para considerar que la inflación tiene un significativo costo social en términos de bienestar o crecimiento económico perdidos. Estas razones han contribuido, sin duda, a animar la política monetaria y cambiaria colombianas de los últimos cuatro años. En este documento no se pretende ofrecer un nuevo aporte a la serie de esas razones ni realizar un balance de los posibles costos de inflación. El objetivo es más modesto; consiste en evaluar, de nuevo, el costo social de la menos dañina de todas las inflaciones: aquella perfectamente prevista por una sociedad de agentes racionales (y potentes para protegerse de ella) cuyo horizonte es suficientemente algo (en teoría infinito). La importancia de esta evaluación es que marca, por así decirlo, un piso a la medida del costo social de aquella inflación que se observe bajo iguales o peores circunstancias para la sociedad. Para alcanzar ese propósito se utilizó el esquema teórico de Sidrauski (1967) sobre el crecimiento de una economía monetaria, pero bajo el supuesto de previsión perfecta. Este es el paradigma de la macroeconomía moderna. El método utilizado fue el de construir un modelo numérico que se aproximase de la mejor manera posible de la teoría. Cuando el modelo numérico arrojó resultados razonables se procedió a calcular el costo social de la inflación (perfectamente prevista)y, de paso, se estimaron los beneficios fiscales de la inflación (el señoraje y el impuesto inflacionario) y la elasticidad interés de la demanda de dinero. A continuación se presenta el modelo y sus resultados. La sección final resume el trabajo y expone una conjetura que puede derivarse de ésteDocumentos de Trabajo. 1995-04-12Borradores de Economía; No. 30
El costo de la inflación con racionalidad y previsión perfectas(Banco de la República, 1995-04-12) Posada, Carlos EstebanLas autoridades monetarias de Colombia están aplicando medidas para combatir la inflación. El interés oficial por disminuir paulatina pero sustancialmente la inflación se ha hecho evidente a partir de 1991 puesto que, desde entonces, se percibe un proceso de declinación, aunque vacilante, de sus índices y se han aprobado reformas jurídicas y nuevos mecanismos de manejo cambiario y monetario encaminados a otorgar independencia y mayor margen de maniobra anti-inflacionaria a las autoridades monetarias. Adicionalmente, desde principios de 1991 las políticas monetaria y cambiaria han tenido como guía la reducción de la inflación, no obstante sus cambios de estrategia e instrumentos. Lo anterior, que también se ha venido registrando de manera paralela o desde los años ochenta en muchos otros países, ha ido acompañado de una larga ola de escritos académicos en los cuales se consignan las hipótesis y los hallazgos de los economistas referidos a los costos de inflación o de las políticas que la promueven. Colombia tampoco ha sido, en esto, la excepción. Ha sido muchas las razones esgrimidas por los economistas para considerar que la inflación tiene un significativo costo social en términos de bienestar o crecimiento económico perdidos. Estas razones han contribuido, sin duda, a animar la política monetaria y cambiaria colombianas de los últimos cuatro años. En este documento no se pretende ofrecer un nuevo aporte a la serie de esas razones ni realizar un balance de los posibles costos de inflación. El objetivo es más modesto; consiste en evaluar, de nuevo, el costo social de la menos dañina de todas las inflaciones: aquella perfectamente prevista por una sociedad de agentes racionales (y potentes para protegerse de ella) cuyo horizonte es suficientemente algo (en teoría infinito). La importancia de esta evaluación es que marca, por así decirlo, un piso a la medida del costo social de aquella inflación que se observe bajo iguales o peores circunstancias para la sociedad. Para alcanzar ese propósito se utilizó el esquema teórico de Sidrauski (1967) sobre el crecimiento de una economía monetaria, pero bajo el supuesto de previsión perfecta. Este es el paradigma de la macroeconomía moderna. El método utilizado fue el de construir un modelo numérico que se aproximase de la mejor manera posible de la teoría. Cuando el modelo numérico arrojó resultados razonables se procedió a calcular el costo social de la inflación (perfectamente prevista)y, de paso, se estimaron los beneficios fiscales de la inflación (el señoraje y el impuesto inflacionario) y la elasticidad interés de la demanda de dinero. A continuación se presenta el modelo y sus resultados. La sección final resume el trabajo y expone una conjetura que puede derivarse de ésteDocumentos de Trabajo. 1995-04-12Borradores de Economía; No. 30Item Open Access La Crítica de Lucas y la inversión en Colombia : nueva evidencia(Banco de la República, 1995-06) Posada, Carlos Esteban; Misas A., MarthaA continuación se presenta una explicación del nivel anual y de las variaciones de la tasa de interés media colombiana en el periodo 1958-1992. En la primera parte se ofrece evidencia empírica favorable a la hipótesis de Fisher para explicar el comportamiento de la tasa de interés nominal; en efecto, se muestra que ésta ha dependido de la tasa real interna y de la tasa de inflación y que el coeficiente de determinación de la tasa de inflación sobre la tasa de interés es 1 en el largo plazo. En la segunda parte se muestra que la tasa de interés real interna ha dependido de la tasa real externa y que ha oscilado en torno a la suma de ésta y una magnitud constante. Por último, se consigna evidencia favorable a la hipótesis de que la tasa de interés real afecta negativamente la tasa de crecimiento del producto.Artículos de revista. 1995-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 14. No. 27. Junio, 1995. Pág.: 63-94.
La Crítica de Lucas y la inversión en Colombia : nueva evidencia(Banco de la República, 1995-06) Posada, Carlos Esteban; Misas A., MarthaA continuación se presenta una explicación del nivel anual y de las variaciones de la tasa de interés media colombiana en el periodo 1958-1992. En la primera parte se ofrece evidencia empírica favorable a la hipótesis de Fisher para explicar el comportamiento de la tasa de interés nominal; en efecto, se muestra que ésta ha dependido de la tasa real interna y de la tasa de inflación y que el coeficiente de determinación de la tasa de inflación sobre la tasa de interés es 1 en el largo plazo. En la segunda parte se muestra que la tasa de interés real interna ha dependido de la tasa real externa y que ha oscilado en torno a la suma de ésta y una magnitud constante. Por último, se consigna evidencia favorable a la hipótesis de que la tasa de interés real afecta negativamente la tasa de crecimiento del producto.Artículos de revista. 1995-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 14. No. 27. Junio, 1995. Pág.: 63-94.Item Open Access La tasa de interés en Colombia : 1958-1992(Banco de la República, 1995-06) Posada, Carlos Esteban; Misas A., MarthaA continuación se presenta una explicación del nivel anual y de las variaciones de la tasa de interés media colombiana en el periodo 1958-1992. En la primera parte se ofrece evidencia empírica favorable a la hipótesis de Fisher para explicar el comportamiento de la tasa de interés nominal; en efecto, se muestra que ésta ha dependido de la tasa real interna y de la tasa de inflación y que el coeficiente de determinación de la tasa de inflación sobre la tasa de interés es 1 en el largo plazo. En la segunda parte se muestra que la tasa de interés real interna ha dependido de la tasa real externa y que ha oscilado en torno a la suma de ésta y una magnitud constante. Por último, se consigna evidencia favorable a la hipótesis de que la tasa de interés real afecta negativamente la tasa de crecimiento del producto.Artículos de revista. 1995-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 14. No. 27. Junio, 1995. Pág.: 63-94.
La tasa de interés en Colombia : 1958-1992(Banco de la República, 1995-06) Posada, Carlos Esteban; Misas A., MarthaA continuación se presenta una explicación del nivel anual y de las variaciones de la tasa de interés media colombiana en el periodo 1958-1992. En la primera parte se ofrece evidencia empírica favorable a la hipótesis de Fisher para explicar el comportamiento de la tasa de interés nominal; en efecto, se muestra que ésta ha dependido de la tasa real interna y de la tasa de inflación y que el coeficiente de determinación de la tasa de inflación sobre la tasa de interés es 1 en el largo plazo. En la segunda parte se muestra que la tasa de interés real interna ha dependido de la tasa real externa y que ha oscilado en torno a la suma de ésta y una magnitud constante. Por último, se consigna evidencia favorable a la hipótesis de que la tasa de interés real afecta negativamente la tasa de crecimiento del producto.Artículos de revista. 1995-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 14. No. 27. Junio, 1995. Pág.: 63-94.Item Open Access Ahorro y modelos macroeconómicos(Banco de la República, 1995-06-06) Posada, Carlos EstebanEl ahorro es bajo en Colombia. Tradicionalmente lo ha sido y hoy aún más. Según las cifras de cuentas nacionales, entre 1985 y 1991 el ahorro privado equivalió, en promedio, a 13.8% del PIB. El ahorro nacional, suma de los generados por los sectores privado y público, asedió al 21% del PIB, también como promedio para esos 7 años. Entre 1992 y 1994 estas cifras se volvieron mucho más modestas. Así, se estima que en 1994 el ahorro privado pudo haber descendido a una sima, 6.2% del PIB, y que el nacional quizá debió "tocar un piso". 15% del PIB(1). Si tenemos en cuenta el bajo grado de desarrollo relativo de Colombia y comparamos esas cifras con las de los países desarrollados o en desarrollo que exhiben altos ritmos de crecimiento, como son los del extremo oriente, se hace evidente la baja propensión colombiana al ahorro. En conjunto, los siete países más desarrollados de la OCDE (EU, japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá), registraron tasas de ahorro nacional cercanas a 20.7% del producto nacional en promedio (y japón 31.1%) entre 1980 y 1987 en tanto que los del extremo oriente que están en rápido desarrollo como Corea del Sur, Malasia, Singapur y Tailandia han llegado a las cumbres de la austeridad: entre 30 y 35% del producto(2). Sólo cuando se compara la tasa de ahorro colombiana con las de las principales economías latinoamericanas se deduce que la eventual insuficiencia de ahorro parece un rasgo típico de la región; al menos así lo fue en los años 80. En efecto, para el conjunto de las seis principales economías de América Latina (Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia) la tasa de ahorro privado apenas ascendió a 12.6% y la de ahorro público a 3.3% del PIB entre 1980 y 1987, así que la tasa de ahorro total llegó a 15.9% mientras que la tasa de inversión ascendió a 18.9% en esos 8 años(3) Lo anterior es preocupante. Es bien sabido que una insuficiencia de ahorro es un factor importante de freno al avance económico de largo plazo o una fuente de problema coyunturales, sobre todo en el caso de países en desarrollo que carecen de prestigio permanente en los mercados financieros internacionales. Aún así, as cosas no invitan al desespero. Tanto la teoría como las cifras indican que la suerte colombiana en materia de ahorro puede modificarse e incluso que el funcionamiento a plena capacidad de otros motores de desarrollo económico conduce a elevar la proporción ahorrada del producto. Este documento se ocupa de estos asuntos desde un ángulo macroeconómico. En la sección II se repasan los "hechos Estilizados" a la luz de la teoría. La sección III es un resumen a manera de conclusión. En los anexos se presentan dos modelos teóricos que sintetizan la teoría convencional sobre el ahorro. Mediante estos anexos se demuestra que el primer modelo, una versión clásica del modelo Mundell-Fleming de economía abierta, puede considerarse como la "forma resumida" del segundo modelo bajo ciertos supuestos y para el período presente. El segundo modelo es el de optimización intertemporal de un agente representativo que se preocupa por el bienestar de su familia y descendientes.Documentos de Trabajo. 1995-06-06Borradores de Economía; No. 35
Ahorro y modelos macroeconómicos(Banco de la República, 1995-06-06) Posada, Carlos EstebanEl ahorro es bajo en Colombia. Tradicionalmente lo ha sido y hoy aún más. Según las cifras de cuentas nacionales, entre 1985 y 1991 el ahorro privado equivalió, en promedio, a 13.8% del PIB. El ahorro nacional, suma de los generados por los sectores privado y público, asedió al 21% del PIB, también como promedio para esos 7 años. Entre 1992 y 1994 estas cifras se volvieron mucho más modestas. Así, se estima que en 1994 el ahorro privado pudo haber descendido a una sima, 6.2% del PIB, y que el nacional quizá debió "tocar un piso". 15% del PIB(1). Si tenemos en cuenta el bajo grado de desarrollo relativo de Colombia y comparamos esas cifras con las de los países desarrollados o en desarrollo que exhiben altos ritmos de crecimiento, como son los del extremo oriente, se hace evidente la baja propensión colombiana al ahorro. En conjunto, los siete países más desarrollados de la OCDE (EU, japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá), registraron tasas de ahorro nacional cercanas a 20.7% del producto nacional en promedio (y japón 31.1%) entre 1980 y 1987 en tanto que los del extremo oriente que están en rápido desarrollo como Corea del Sur, Malasia, Singapur y Tailandia han llegado a las cumbres de la austeridad: entre 30 y 35% del producto(2). Sólo cuando se compara la tasa de ahorro colombiana con las de las principales economías latinoamericanas se deduce que la eventual insuficiencia de ahorro parece un rasgo típico de la región; al menos así lo fue en los años 80. En efecto, para el conjunto de las seis principales economías de América Latina (Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia) la tasa de ahorro privado apenas ascendió a 12.6% y la de ahorro público a 3.3% del PIB entre 1980 y 1987, así que la tasa de ahorro total llegó a 15.9% mientras que la tasa de inversión ascendió a 18.9% en esos 8 años(3) Lo anterior es preocupante. Es bien sabido que una insuficiencia de ahorro es un factor importante de freno al avance económico de largo plazo o una fuente de problema coyunturales, sobre todo en el caso de países en desarrollo que carecen de prestigio permanente en los mercados financieros internacionales. Aún así, as cosas no invitan al desespero. Tanto la teoría como las cifras indican que la suerte colombiana en materia de ahorro puede modificarse e incluso que el funcionamiento a plena capacidad de otros motores de desarrollo económico conduce a elevar la proporción ahorrada del producto. Este documento se ocupa de estos asuntos desde un ángulo macroeconómico. En la sección II se repasan los "hechos Estilizados" a la luz de la teoría. La sección III es un resumen a manera de conclusión. En los anexos se presentan dos modelos teóricos que sintetizan la teoría convencional sobre el ahorro. Mediante estos anexos se demuestra que el primer modelo, una versión clásica del modelo Mundell-Fleming de economía abierta, puede considerarse como la "forma resumida" del segundo modelo bajo ciertos supuestos y para el período presente. El segundo modelo es el de optimización intertemporal de un agente representativo que se preocupa por el bienestar de su familia y descendientes.Documentos de Trabajo. 1995-06-06Borradores de Economía; No. 35Item Open Access Dinero, interés, inflación y fluctuaciones económicas en Colombia desde 1958(Banco de la República, 1995-12-16) Posada, Carlos EstebanNo es fácil entender la naturaleza de las funciones del dinero y sus efectos económicos. La forma clásica de abordar este asunto, relacionada sin duda con su dificultad, ha sido partir de algunos supuestos simplificadores. Con ellos se avanza por el camino exploratorio, y eventualmente, se revisa su pertinencia a la luz de los hallazgos. El primer supuesto es considerar que la esencia del dinero es ser aquello que la sociedad acepta como el medio general de compras y pagos. El segundo consiste en suponer que la cantidad ofrecida (y lanzada al mercado) de dinero es exógena con respecto a las variables económicas, y que lo que tiene determinación económica es la cantidad demandada de dinero. Con estos supuestos se hacen las investigaciones iniciales en el campo de los efectos macroeconómicos del dinero, es decir, en el campo de la inflación, las tasas de interés y la evolución coyuntural del producto real, sin perjuicio de revisar algún supuesto al final del camino. Este es el enfoque de este documento, y su motivación es obvia como se vera a continuación. Los casi 40 años corridos desde 1958 han sido testigos de variaciones intensas de la inflación, aunque más al principio que al final. En efecto, entre 1958 y 1974 se observan inflaciones con un nivel medio más alto: 22% anual, con una desviación estándar de 2.3%. También han sido años de oscilaciones de la tasa de crecimiento del PIB real fue 1.7% entre 1958 y 1992, lo cual equivale a 38% de inestabilidad si se la compara con la tasa media de crecimiento, que fue 4.5% anual entre 1958 y 1992. Un conjunto clásico, y más específico, de hipótesis adicionales es el siguiente: Siendo relativamente estable la demanda de dinero, medido éste en términos de poder de compra, las variaciones de su oferta pueden explicar no solo el comportamiento de mediano o largo plazo de nivel de precios sino también buena parte de las fluctuaciones económicas de corto plazo en economías con rigideces transitorias de precios y expectativas. La investigación empírica que se reporta en las siguientes páginas no logró rechazar estas hipótesis. Pero, claro está, siempre será posible explicar el comportamiento de la oferta monetaria. Por el cambio aquí seguido sólo se llegó a una explicación parcial y superficial. Quizás otros trabajos, sobretodo aquellos basados en "microeconomía política", logren generar una función de oferta monetaria plenamente adecuada para el caso colombiano.Documentos de Trabajo. 1995-12-16Borradores de Economía; No. 44
Dinero, interés, inflación y fluctuaciones económicas en Colombia desde 1958(Banco de la República, 1995-12-16) Posada, Carlos EstebanNo es fácil entender la naturaleza de las funciones del dinero y sus efectos económicos. La forma clásica de abordar este asunto, relacionada sin duda con su dificultad, ha sido partir de algunos supuestos simplificadores. Con ellos se avanza por el camino exploratorio, y eventualmente, se revisa su pertinencia a la luz de los hallazgos. El primer supuesto es considerar que la esencia del dinero es ser aquello que la sociedad acepta como el medio general de compras y pagos. El segundo consiste en suponer que la cantidad ofrecida (y lanzada al mercado) de dinero es exógena con respecto a las variables económicas, y que lo que tiene determinación económica es la cantidad demandada de dinero. Con estos supuestos se hacen las investigaciones iniciales en el campo de los efectos macroeconómicos del dinero, es decir, en el campo de la inflación, las tasas de interés y la evolución coyuntural del producto real, sin perjuicio de revisar algún supuesto al final del camino. Este es el enfoque de este documento, y su motivación es obvia como se vera a continuación. Los casi 40 años corridos desde 1958 han sido testigos de variaciones intensas de la inflación, aunque más al principio que al final. En efecto, entre 1958 y 1974 se observan inflaciones con un nivel medio más alto: 22% anual, con una desviación estándar de 2.3%. También han sido años de oscilaciones de la tasa de crecimiento del PIB real fue 1.7% entre 1958 y 1992, lo cual equivale a 38% de inestabilidad si se la compara con la tasa media de crecimiento, que fue 4.5% anual entre 1958 y 1992. Un conjunto clásico, y más específico, de hipótesis adicionales es el siguiente: Siendo relativamente estable la demanda de dinero, medido éste en términos de poder de compra, las variaciones de su oferta pueden explicar no solo el comportamiento de mediano o largo plazo de nivel de precios sino también buena parte de las fluctuaciones económicas de corto plazo en economías con rigideces transitorias de precios y expectativas. La investigación empírica que se reporta en las siguientes páginas no logró rechazar estas hipótesis. Pero, claro está, siempre será posible explicar el comportamiento de la oferta monetaria. Por el cambio aquí seguido sólo se llegó a una explicación parcial y superficial. Quizás otros trabajos, sobretodo aquellos basados en "microeconomía política", logren generar una función de oferta monetaria plenamente adecuada para el caso colombiano.Documentos de Trabajo. 1995-12-16Borradores de Economía; No. 44Item Open Access Ahorro y términos de intercambio de la economía dependiente(Banco de la República, 1996-03-08) Posada, Carlos EstebanLa parábola de la economía dependiente tiene una larga tradición. Sus orígenes se remontan a los ensayos de interpretación del desempeño de las economías latinoamericanas, escandinavas y australiana desde fines de los años 40 de este siglo. Aunque existen diferentes versiones de la parábola, en todas ellas ha jugado un papel significativo el efecto de la variación de los términos de intercambio. En general, se ha considerado que un deterioro "permanente" o de largo plazo de los términos de intercambio es algo malo para la economía "dependiente" (y viceversa) (1). Es difícil estar en desacuerdo con varias de las características o moralejas de esa parábola, aunque ya escasean los académicos que defiendan el corolario de la conveniencia de un desarrollo basado en sustitución de importaciones que dedujo la vertiente latinoamericana. No obstante, hay algo que puede afirmarse acerca de un deterioro permanente de los términos de intercambio y que usualmente no se dice (o sólo se menciona con insuficiente claridad): tal deterioro tiende a elevar las tasas de ahorro. En las secciones siguientes se mostrará esto utilizando dos versiones de un modelo de la economía dependiente. Al final se presentará alguna evidencia empírica favorable a esta hipótesis.Documentos de Trabajo. 1996-03-08Borradores de Economía; No. 47
Ahorro y términos de intercambio de la economía dependiente(Banco de la República, 1996-03-08) Posada, Carlos EstebanLa parábola de la economía dependiente tiene una larga tradición. Sus orígenes se remontan a los ensayos de interpretación del desempeño de las economías latinoamericanas, escandinavas y australiana desde fines de los años 40 de este siglo. Aunque existen diferentes versiones de la parábola, en todas ellas ha jugado un papel significativo el efecto de la variación de los términos de intercambio. En general, se ha considerado que un deterioro "permanente" o de largo plazo de los términos de intercambio es algo malo para la economía "dependiente" (y viceversa) (1). Es difícil estar en desacuerdo con varias de las características o moralejas de esa parábola, aunque ya escasean los académicos que defiendan el corolario de la conveniencia de un desarrollo basado en sustitución de importaciones que dedujo la vertiente latinoamericana. No obstante, hay algo que puede afirmarse acerca de un deterioro permanente de los términos de intercambio y que usualmente no se dice (o sólo se menciona con insuficiente claridad): tal deterioro tiende a elevar las tasas de ahorro. En las secciones siguientes se mostrará esto utilizando dos versiones de un modelo de la economía dependiente. Al final se presentará alguna evidencia empírica favorable a esta hipótesis.Documentos de Trabajo. 1996-03-08Borradores de Economía; No. 47Item Open Access ¿Por qué ha crecido el gasto público?(Banco de la República, 1996-04-16) Posada, Carlos EstebanEs evidente la preocupación actual entre analistas y responsables de la política económica colombiana por las finanzas públicas del país. La preocupación tiene dos dimensiones: Las perspectivas sobre la suerte futura del déficit del sector público asociada a los ingresos y erogaciones del sistema de seguridad social, y el crecimiento casi continuo del gasto público total, más intenso que el del producto interno bruto, por lo menos desde los años 50. Puesto que el país ha venido soportando una o dos reformas tributarias por cuatrienio gubernamental en los últimos decenios, incluyendo en una de las más recientes el aumento de las cotizaciones a la seguridad social, la percepción general entre quienes tienen la mencionada preocupación parece inclinarse hacia el examen del gasto público, sin duda con la esperanza de que el freno a su expansión y algunos cambios en su composición permitan que la situación fiscal permanezca bajo control. ¿Por qué ha crecido el gasto público? En las páginas siguientes se ofrece una respuesta. Pero la respuesta es apenas, una conjetura y se ubica en un nivel de abstracción bastante alto, quizás excesivamente alto a juicio de los lectores. Con todo, creo que la respuesta es útil para tratar de estimular nuevas reflexiones en vista de que tradicionalmente se ha considerado, en Colombia, que el gasto público es un dato exógeno, desde el punto de vista del economista, y que el gobierno es un ser benevolente que sólo por insuficiente información, "desgreño administrativo" e imposiciones jurídicas podría ejecutar un gasto público excesivo o ineficiente. Eso en cuanto al contenido. Por su forma, este documento es una nota académica. En el cuerpo central la nota se expresa de manera informal y, aparentemente, más sencilla. En el anexo toma forma matemática.Esta Hipótesis es reiterada a lo largo del "Mensaje de la Comisión de Racionalización" (1996).Documentos de Trabajo. 1996-04-16Borradores de Economía; No. 51
¿Por qué ha crecido el gasto público?(Banco de la República, 1996-04-16) Posada, Carlos EstebanEs evidente la preocupación actual entre analistas y responsables de la política económica colombiana por las finanzas públicas del país. La preocupación tiene dos dimensiones: Las perspectivas sobre la suerte futura del déficit del sector público asociada a los ingresos y erogaciones del sistema de seguridad social, y el crecimiento casi continuo del gasto público total, más intenso que el del producto interno bruto, por lo menos desde los años 50. Puesto que el país ha venido soportando una o dos reformas tributarias por cuatrienio gubernamental en los últimos decenios, incluyendo en una de las más recientes el aumento de las cotizaciones a la seguridad social, la percepción general entre quienes tienen la mencionada preocupación parece inclinarse hacia el examen del gasto público, sin duda con la esperanza de que el freno a su expansión y algunos cambios en su composición permitan que la situación fiscal permanezca bajo control. ¿Por qué ha crecido el gasto público? En las páginas siguientes se ofrece una respuesta. Pero la respuesta es apenas, una conjetura y se ubica en un nivel de abstracción bastante alto, quizás excesivamente alto a juicio de los lectores. Con todo, creo que la respuesta es útil para tratar de estimular nuevas reflexiones en vista de que tradicionalmente se ha considerado, en Colombia, que el gasto público es un dato exógeno, desde el punto de vista del economista, y que el gobierno es un ser benevolente que sólo por insuficiente información, "desgreño administrativo" e imposiciones jurídicas podría ejecutar un gasto público excesivo o ineficiente. Eso en cuanto al contenido. Por su forma, este documento es una nota académica. En el cuerpo central la nota se expresa de manera informal y, aparentemente, más sencilla. En el anexo toma forma matemática.Esta Hipótesis es reiterada a lo largo del "Mensaje de la Comisión de Racionalización" (1996).Documentos de Trabajo. 1996-04-16Borradores de Economía; No. 51Item Open Access La credibilidad de la política anti-inflacionaria(Banco de la República, 1996-11-20) Posada, Carlos EstebanEn Colombia las inflaciones de los últimos decenios y la actual no han sido bajas, como es bien sabido, y han dado lugar, por tanto, a un sinnúmero de investigaciones sobre las causas, consecuencias y diversos aspectos de la inflación. La siguiente nota sólo aspira a ofrecer un entendimiento más detallado de uno de los aspectos de la inflación y referido a la economía política positiva de sus causas y trayectoria temporal. Desde el punto de vista teórico lo que sigue no es novedoso; se trata simplemente de una adaptación y aplicación del modelo de inflación de Barro y Gordon (1) con algunos cálculos para el caso colombiano. El énfasis del documento yace en tres aspectos del problema asociado a la determinación de la tasa de inflación y a la reducción de su nivel: a. La longitud del horizonte de las autoridades económicas; b. La ponderación asignada al objetivo anti-inflacionario frente a otros objetivos y c. La naturaleza de las expectativas de los agentes privados. Según el modelo, estas consideraciones son esenciales para entender las magnitudes y trayectoria temporal de la inflación y el grado de credibilidad que los agentes privados puedan otorgarle a un programa anti-inflacionario. Como quedará claro, el modelo no le quita validez a muchas interpretaciones ya bien conocidas de la inflación que hacen hincapié en otros aspectos; pero si pueden servir, entre otras cosas, para darles nueva o mayor luz. (1) Barro 1990, cap. 3. Una adaptación a economías abiertas (o semi-abiertas) se encuentra en Gavazzi y pagano (1988, citado por Junguito y Vargas 1996).Documentos de Trabajo. 1996-11-20Borradores de Economía; No. 66
La credibilidad de la política anti-inflacionaria(Banco de la República, 1996-11-20) Posada, Carlos EstebanEn Colombia las inflaciones de los últimos decenios y la actual no han sido bajas, como es bien sabido, y han dado lugar, por tanto, a un sinnúmero de investigaciones sobre las causas, consecuencias y diversos aspectos de la inflación. La siguiente nota sólo aspira a ofrecer un entendimiento más detallado de uno de los aspectos de la inflación y referido a la economía política positiva de sus causas y trayectoria temporal. Desde el punto de vista teórico lo que sigue no es novedoso; se trata simplemente de una adaptación y aplicación del modelo de inflación de Barro y Gordon (1) con algunos cálculos para el caso colombiano. El énfasis del documento yace en tres aspectos del problema asociado a la determinación de la tasa de inflación y a la reducción de su nivel: a. La longitud del horizonte de las autoridades económicas; b. La ponderación asignada al objetivo anti-inflacionario frente a otros objetivos y c. La naturaleza de las expectativas de los agentes privados. Según el modelo, estas consideraciones son esenciales para entender las magnitudes y trayectoria temporal de la inflación y el grado de credibilidad que los agentes privados puedan otorgarle a un programa anti-inflacionario. Como quedará claro, el modelo no le quita validez a muchas interpretaciones ya bien conocidas de la inflación que hacen hincapié en otros aspectos; pero si pueden servir, entre otras cosas, para darles nueva o mayor luz. (1) Barro 1990, cap. 3. Una adaptación a economías abiertas (o semi-abiertas) se encuentra en Gavazzi y pagano (1988, citado por Junguito y Vargas 1996).Documentos de Trabajo. 1996-11-20Borradores de Economía; No. 66Item Open Access Determinantes de la tasa de ahorro: una perspectiva internacional(Banco de la República, 1997-02-10) Misas A., Martha; Posada, Carlos EstebanExiste una preocupación generalizada entre los economistas y los funcionarios de la política económica en el campo internacional acerca de la eventual insuficiencia del ahorro con respecto a las necesidades de un crecimiento económico alto y sostenido(2). En el caso colombiano la preocupación ha conducido a debatir el tema por parte de sus autoridades monetarias(3). Esa preocupación fue la fuente de nuestro interés por examinar el tema de los determinantes de la tasa de ahorro global (la relación entre el ahorro y el producto globales) en una perspectiva internacional. En las siguientes páginas se presentarán los resultados del examen. El análisis se concentró en varias series estadísticas de frecuencia anual del período 1984-1993 de una muestra de 26 países tanto desarrollados como en desarrollo, incluído Colombia. Las cifras pertenecen a la base de datos del Fondo Monetario Internacional(4). El método seguido corresponde, en términos generales, a lo que se denomina estudio de panel: combinación de un análisis de series de tiempo con otro de corte transversal. Aunque el método se puede resumir en los términos anteriores, cabe anotar que tiene dos importantes elementos que no son comunes en trabajos de panel. En primer lugar las estimaciones econométricas no se realizaron para un único grupo, el conformado por el conjunto total de los 26 países; por el contrario, se establecieron diversas clasificaciones de países y se aplicó el mismo modelo econométrico a cada subgrupo. Las diversas clasificaciones se lograron mediante el procedimiento denominado "análisis de cluster"(5) para obviar las arbitrariedades resultantes de comparar economías excesivamente heterogéneas y, e n particular, establecer la robustez de los resultados econométricos frente al cambio de cada muestra o subgrupo específico. En segundo lugar, el modelo econométrico fue escogido entre diferentes alternativas diseñadas para estudio de panel que permiten, a priori, tener en cuenta la posibilidad de que los coeficientes de las variables o el término constante de la regresión difieran para cada país de cada subgrupo. Además se realizó una descripción de las características macroeconómicas de aquellos países con las mayores y menores tasa de ahorro. Tanto el ejercicio econométrico como la descripción fueron guiados por la teoría económica del ahorro. En las secciones siguientes se presentarán las hipótesis teóricas, se explicará en detalle la manera como se escogieron los 26 países y sus subgrupos, se aclararán los aspectos relativos a cifras y método, se ofrecerán los resultados y, finalmente se harán explícitas algunas conclusiones.Documentos de Trabajo. 1997-02-10Borradores de Economía; No. 68
Determinantes de la tasa de ahorro: una perspectiva internacional(Banco de la República, 1997-02-10) Misas A., Martha; Posada, Carlos EstebanExiste una preocupación generalizada entre los economistas y los funcionarios de la política económica en el campo internacional acerca de la eventual insuficiencia del ahorro con respecto a las necesidades de un crecimiento económico alto y sostenido(2). En el caso colombiano la preocupación ha conducido a debatir el tema por parte de sus autoridades monetarias(3). Esa preocupación fue la fuente de nuestro interés por examinar el tema de los determinantes de la tasa de ahorro global (la relación entre el ahorro y el producto globales) en una perspectiva internacional. En las siguientes páginas se presentarán los resultados del examen. El análisis se concentró en varias series estadísticas de frecuencia anual del período 1984-1993 de una muestra de 26 países tanto desarrollados como en desarrollo, incluído Colombia. Las cifras pertenecen a la base de datos del Fondo Monetario Internacional(4). El método seguido corresponde, en términos generales, a lo que se denomina estudio de panel: combinación de un análisis de series de tiempo con otro de corte transversal. Aunque el método se puede resumir en los términos anteriores, cabe anotar que tiene dos importantes elementos que no son comunes en trabajos de panel. En primer lugar las estimaciones econométricas no se realizaron para un único grupo, el conformado por el conjunto total de los 26 países; por el contrario, se establecieron diversas clasificaciones de países y se aplicó el mismo modelo econométrico a cada subgrupo. Las diversas clasificaciones se lograron mediante el procedimiento denominado "análisis de cluster"(5) para obviar las arbitrariedades resultantes de comparar economías excesivamente heterogéneas y, e n particular, establecer la robustez de los resultados econométricos frente al cambio de cada muestra o subgrupo específico. En segundo lugar, el modelo econométrico fue escogido entre diferentes alternativas diseñadas para estudio de panel que permiten, a priori, tener en cuenta la posibilidad de que los coeficientes de las variables o el término constante de la regresión difieran para cada país de cada subgrupo. Además se realizó una descripción de las características macroeconómicas de aquellos países con las mayores y menores tasa de ahorro. Tanto el ejercicio econométrico como la descripción fueron guiados por la teoría económica del ahorro. En las secciones siguientes se presentarán las hipótesis teóricas, se explicará en detalle la manera como se escogieron los 26 países y sus subgrupos, se aclararán los aspectos relativos a cifras y método, se ofrecerán los resultados y, finalmente se harán explícitas algunas conclusiones.Documentos de Trabajo. 1997-02-10Borradores de Economía; No. 68Item Open Access Otro costo de una inflación perfectamente prevista(Banco de la República, 1997-06) Posada, Carlos EstebanEn este documento se expresa el argumento referido al costo sobre la actividad productiva de una inflación perfectamente prevista. El argumento se refiere al caso de una pequeña economía abierta. Además se hace el cálculo del costo para Colombia.Artículos de revista. 1997-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 16. No. 31. Junio, 1997. Pág.: 5-33.
Otro costo de una inflación perfectamente prevista(Banco de la República, 1997-06) Posada, Carlos EstebanEn este documento se expresa el argumento referido al costo sobre la actividad productiva de una inflación perfectamente prevista. El argumento se refiere al caso de una pequeña economía abierta. Además se hace el cálculo del costo para Colombia.Artículos de revista. 1997-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 16. No. 31. Junio, 1997. Pág.: 5-33.Item Open Access Otro costo de una inflación perfectamente prevista(Banco de la República, 1997-07-12) Posada, Carlos EstebanLa literatura económica de los años 50 y 60 identificó uno de los costos de una inflación perfectamente prevista: el asociado pérdidas de bienestar ya que el uso del dinero es fuente directa o indirecta de satisfacción para el consumidor típico, así que cuanto menor sea su demanda de dinero real, por causa de mayores tasas de inflación y, por ende, de interés nominal, mayor será su sacrificio de bienestar. En los últimos quince años se han realizado nuevos aportes en la búsqueda de otros costos de la inflación prevista. Esta literatura y el hecho de que la tasa de inflación colombiana oscila en la actualidad entre 18% y 22% anual invitan a examinar el costo, en términos de pérdidas de capital y producto,de tener una inflación prevista de la magnitud vigente en Colombia, en adición al costo, en términos de pérdidas de bienestar del consumidor, de una inflación prevista que no tiene implicación alguna sobre el aparato productivo. En este documento se expresa el argumento referido al costo sobre la actividad productiva de una inflación perfectamente prevista. El argumento se refiere al caso de una pequeña economía abierta. Además se hace el cálculo del costo para Colombia. Si suponemos que cuando se procede a ampliar el capital productivo se incurre en costos de transacción, es decir, en costos adicionales al valor de la inversión, tanto mayores cuanto mayor sea la magnitud de la inversión, pero que tales costos pueden atenuarse, ceteris paribus, cuanto mayor sea el grado de liquidez de las empresas inversionistas debería esperarse lo siguiente de empresarios optimizadores: cuanto mayor sea la inflación mayor será el costo de oportunidad de un cierto grado de liquidez, menor éste, mayor, por tanto, el costo de la inversión prevista y, entonces, menor la magnitud de la inversión. La adaptación al caso de una pequeña economía abierta implica, como mínimo, poner en entredicho una de las conclusiones de De Gregorio (1993) según la cual la tasa de interés real y, por ende, la tasa de crecimiento del consumo y del producto per cápita son variables que pueden modificarse de manera permanente en el proceso que conduce de una mayor inflación a una menor inversión. En efecto, lo más razonable a nuestro juicio es suponer que la tasa de interés real (de estado estacionario) de una pequeña economía abierta es determinada por la tasa externa. Si las cosas son así, no parece posible derivar la conclusión de una caída permanente de las tasas de interés real y, por ende, de los ritmos de crecimiento del consumo y del producto per cápita por causa de la mayor inflación aún si se utiliza el caso del modelo de crecimiento endógeno. Lo que parece correcto derivar es lo siguiente: menores relaciones capital/trabajo y, por tanto, menores niveles de producto por trabajador (y producto y consumo per cápita) y salario real, en el caso del modelo de crecimiento "exógeno", ó un comportamiento inestable del precio sombra del capital (la "q de Tobin") y, probablemente, de la inversión en el referido caso del crecimiento "endógeno".Documentos de Trabajo. 1997-07-12Borradores de Economía; No. 77
Otro costo de una inflación perfectamente prevista(Banco de la República, 1997-07-12) Posada, Carlos EstebanLa literatura económica de los años 50 y 60 identificó uno de los costos de una inflación perfectamente prevista: el asociado pérdidas de bienestar ya que el uso del dinero es fuente directa o indirecta de satisfacción para el consumidor típico, así que cuanto menor sea su demanda de dinero real, por causa de mayores tasas de inflación y, por ende, de interés nominal, mayor será su sacrificio de bienestar. En los últimos quince años se han realizado nuevos aportes en la búsqueda de otros costos de la inflación prevista. Esta literatura y el hecho de que la tasa de inflación colombiana oscila en la actualidad entre 18% y 22% anual invitan a examinar el costo, en términos de pérdidas de capital y producto,de tener una inflación prevista de la magnitud vigente en Colombia, en adición al costo, en términos de pérdidas de bienestar del consumidor, de una inflación prevista que no tiene implicación alguna sobre el aparato productivo. En este documento se expresa el argumento referido al costo sobre la actividad productiva de una inflación perfectamente prevista. El argumento se refiere al caso de una pequeña economía abierta. Además se hace el cálculo del costo para Colombia. Si suponemos que cuando se procede a ampliar el capital productivo se incurre en costos de transacción, es decir, en costos adicionales al valor de la inversión, tanto mayores cuanto mayor sea la magnitud de la inversión, pero que tales costos pueden atenuarse, ceteris paribus, cuanto mayor sea el grado de liquidez de las empresas inversionistas debería esperarse lo siguiente de empresarios optimizadores: cuanto mayor sea la inflación mayor será el costo de oportunidad de un cierto grado de liquidez, menor éste, mayor, por tanto, el costo de la inversión prevista y, entonces, menor la magnitud de la inversión. La adaptación al caso de una pequeña economía abierta implica, como mínimo, poner en entredicho una de las conclusiones de De Gregorio (1993) según la cual la tasa de interés real y, por ende, la tasa de crecimiento del consumo y del producto per cápita son variables que pueden modificarse de manera permanente en el proceso que conduce de una mayor inflación a una menor inversión. En efecto, lo más razonable a nuestro juicio es suponer que la tasa de interés real (de estado estacionario) de una pequeña economía abierta es determinada por la tasa externa. Si las cosas son así, no parece posible derivar la conclusión de una caída permanente de las tasas de interés real y, por ende, de los ritmos de crecimiento del consumo y del producto per cápita por causa de la mayor inflación aún si se utiliza el caso del modelo de crecimiento endógeno. Lo que parece correcto derivar es lo siguiente: menores relaciones capital/trabajo y, por tanto, menores niveles de producto por trabajador (y producto y consumo per cápita) y salario real, en el caso del modelo de crecimiento "exógeno", ó un comportamiento inestable del precio sombra del capital (la "q de Tobin") y, probablemente, de la inversión en el referido caso del crecimiento "endógeno".Documentos de Trabajo. 1997-07-12Borradores de Economía; No. 77Item Open Access Una presentación gráfica de la nueva teoría de la política anti-inflacionaria y el caso colombiano(Banco de la República, 1997-10-16) Posada, Carlos EstebanSe estima un modelo neo - clásico del mercado laboral, con respuestas lentas o ajustes parciales, para el caso de la evolución del empleo, el desempleo transitorio (definido como la diferencia entre el desempleo total y el permanente) y el salario real en el conjunto de las siete principales ciudades colombianas entre 1985 y 1996. Los resultados son consistentes con el modelo supuesto y, en particular, muestran que el empleo es sensible al salario real y al desempleo transitorio, y recíprocamente. Además, tanto el empleo como el desempleo transitorio y el salario real dependen simultáneamente de las tres variables exógenas incorporadas en el modelo: el producto, el costo de uso del capital y la población en edad de trabajar. En equilibrio, al cual tiende el mercado según el modelo, el desempleo transitorio es nulo, así que la tasa de desempleo se hace igual a la permanente.Documentos de Trabajo. 1997-10-16Borradores de Economía; No. 79
Una presentación gráfica de la nueva teoría de la política anti-inflacionaria y el caso colombiano(Banco de la República, 1997-10-16) Posada, Carlos EstebanSe estima un modelo neo - clásico del mercado laboral, con respuestas lentas o ajustes parciales, para el caso de la evolución del empleo, el desempleo transitorio (definido como la diferencia entre el desempleo total y el permanente) y el salario real en el conjunto de las siete principales ciudades colombianas entre 1985 y 1996. Los resultados son consistentes con el modelo supuesto y, en particular, muestran que el empleo es sensible al salario real y al desempleo transitorio, y recíprocamente. Además, tanto el empleo como el desempleo transitorio y el salario real dependen simultáneamente de las tres variables exógenas incorporadas en el modelo: el producto, el costo de uso del capital y la población en edad de trabajar. En equilibrio, al cual tiende el mercado según el modelo, el desempleo transitorio es nulo, así que la tasa de desempleo se hace igual a la permanente.Documentos de Trabajo. 1997-10-16Borradores de Economía; No. 79Item Open Access Los mercados de instituciones y las instituciones endógenas(Banco de la República, 1997-11-20) Posada, Carlos EstebanEn este documento se hace énfasis en dos consideraciones que en el medio colombiano usualmente permanecen ocultas : a) no todas las instituciones que tienen importancia económica pueden considerarse exógenas con respecto al desenvolvimiento de largo plazo de la sociedad y, por tanto, causas básicas de éste y "variables de control" de un deux ex machina ; algunas, por el contrario, deben considerarse endógenas : más que causas del desarrollo (o del atraso) son su consecuencia ; b) las instituciones de importancia económica, aún si no son causadas de manera automática por el proceso de desarrollo, podrían considerarse endógenas en el siguiente sentido : su ausencia o presencia y sus alcances son susceptibles de ser entendidos y analizados en los términos usuales de la teoría económica, esto es como "mercancías" cuya oferta debe enfrentar una demanda social ; más aún, tales "mercados" pueden tener equilibrios inestables y, entonces, exhibir una tendencia inherente al cambio. Así, este escrito se inscribe dentro de la tradición de la Economía clásica (vieja y nueva) y es ajeno al enfoque institucionalista, que hace énfasis en el carácter exógeno y determinante de las instituciones y del cambio institucional.Documentos de Trabajo. 1997-11-20Borradores de Economía; No. 81
Los mercados de instituciones y las instituciones endógenas(Banco de la República, 1997-11-20) Posada, Carlos EstebanEn este documento se hace énfasis en dos consideraciones que en el medio colombiano usualmente permanecen ocultas : a) no todas las instituciones que tienen importancia económica pueden considerarse exógenas con respecto al desenvolvimiento de largo plazo de la sociedad y, por tanto, causas básicas de éste y "variables de control" de un deux ex machina ; algunas, por el contrario, deben considerarse endógenas : más que causas del desarrollo (o del atraso) son su consecuencia ; b) las instituciones de importancia económica, aún si no son causadas de manera automática por el proceso de desarrollo, podrían considerarse endógenas en el siguiente sentido : su ausencia o presencia y sus alcances son susceptibles de ser entendidos y analizados en los términos usuales de la teoría económica, esto es como "mercancías" cuya oferta debe enfrentar una demanda social ; más aún, tales "mercados" pueden tener equilibrios inestables y, entonces, exhibir una tendencia inherente al cambio. Así, este escrito se inscribe dentro de la tradición de la Economía clásica (vieja y nueva) y es ajeno al enfoque institucionalista, que hace énfasis en el carácter exógeno y determinante de las instituciones y del cambio institucional.Documentos de Trabajo. 1997-11-20Borradores de Economía; No. 81Item Open Access El mercado laboral urbano: empleo, desempleo y salario real en Colombia entre 1985 y 1996(Banco de la República, 1997-12-12) Posada, Carlos Esteban; González-Gómez, AndrésSe estimó un model neo-clásico del mercado laboral, con respuestas lentas o ajustes parciales, para el caso de la evolución del empleo, el desempleo transitorio (definido como la diferencia entre el desempleo total y el permmanente) y el salario real en el conjunto de las siete principales ciudades colombianas entre 1985 y 1996. Los resultados son consistentes con el modelo supuesto y, en particular, muestran que el empleo es sensible al salario real y al desempleo transitorio, y recíprocamente. Además, tanto el empleo como el desempleo transitorio y el salario real dependen simultáneamente de las tres variables exógenas incorporadas en el modelo : el producto, el costo de uso del capital y la población en edad de trabajar. En equilibrio, al cual tiende el mercado según el modelo, el desempleo transitorio es nulo, así que la tasa de desempleo se hace igual a la permanente o natural.Documentos de Trabajo. 1997-12-12Borradores de Economía; No. 84
El mercado laboral urbano: empleo, desempleo y salario real en Colombia entre 1985 y 1996(Banco de la República, 1997-12-12) Posada, Carlos Esteban; González-Gómez, AndrésSe estimó un model neo-clásico del mercado laboral, con respuestas lentas o ajustes parciales, para el caso de la evolución del empleo, el desempleo transitorio (definido como la diferencia entre el desempleo total y el permmanente) y el salario real en el conjunto de las siete principales ciudades colombianas entre 1985 y 1996. Los resultados son consistentes con el modelo supuesto y, en particular, muestran que el empleo es sensible al salario real y al desempleo transitorio, y recíprocamente. Además, tanto el empleo como el desempleo transitorio y el salario real dependen simultáneamente de las tres variables exógenas incorporadas en el modelo : el producto, el costo de uso del capital y la población en edad de trabajar. En equilibrio, al cual tiende el mercado según el modelo, el desempleo transitorio es nulo, así que la tasa de desempleo se hace igual a la permanente o natural.Documentos de Trabajo. 1997-12-12Borradores de Economía; No. 84Item Open Access La tasa de interés : el caso colombiano del siglo XX (1905-1997)(Banco de la República, 1998-06) Posada, Carlos EstebanEn este trabajo se explica el nivel y la evolución de la tasa de interés real colombiano a lo largo del siglo XX, con base en un modelo de pequeña economía abierta con movilidad imperfecta de capitales. El modelo teórico es la guía de los ejercicios econométricos de regresión uniecuacional y vectores autorregresivos.Artículos de revista. 1998-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 17. No. 33. Junio, 1998. Pág.: 5-60.
La tasa de interés : el caso colombiano del siglo XX (1905-1997)(Banco de la República, 1998-06) Posada, Carlos EstebanEn este trabajo se explica el nivel y la evolución de la tasa de interés real colombiano a lo largo del siglo XX, con base en un modelo de pequeña economía abierta con movilidad imperfecta de capitales. El modelo teórico es la guía de los ejercicios econométricos de regresión uniecuacional y vectores autorregresivos.Artículos de revista. 1998-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 17. No. 33. Junio, 1998. Pág.: 5-60.Item Open Access Dinero, inflación y actividad económica(Banco de la República, 1998-10-18) Posada, Carlos EstebanEn estas páginas se presentan la teoría y algunos modelos convencionales sobre inflación y actividad económica, y el caso colombiano de los últimos cinco decenios. La teoría y la evidencia empírica colombiana (1941-1997) sugieren que debemos esperar tanto "curvas de Phillips" como "curvas anti-Phillips" en el corto plazo, y neutralidad monetaria en el largo plazo. Además, según implicación de uno de los modelos teóricos, el grado de inercia inflacionaria no es obstáculo para que se cumpla la neutralidad en el largo plazo. Finalmente, el modelo de tasa de cambio nominal exógena permite mostrar una de las condiciones bajo las cuales esta tasa puede ser ó dejar de ser creíble y, en este último caso, dar lugar a modificaciones de su nivel.Documentos de Trabajo. 1998-10-18Borradores de Economía; No. 106
Dinero, inflación y actividad económica(Banco de la República, 1998-10-18) Posada, Carlos EstebanEn estas páginas se presentan la teoría y algunos modelos convencionales sobre inflación y actividad económica, y el caso colombiano de los últimos cinco decenios. La teoría y la evidencia empírica colombiana (1941-1997) sugieren que debemos esperar tanto "curvas de Phillips" como "curvas anti-Phillips" en el corto plazo, y neutralidad monetaria en el largo plazo. Además, según implicación de uno de los modelos teóricos, el grado de inercia inflacionaria no es obstáculo para que se cumpla la neutralidad en el largo plazo. Finalmente, el modelo de tasa de cambio nominal exógena permite mostrar una de las condiciones bajo las cuales esta tasa puede ser ó dejar de ser creíble y, en este último caso, dar lugar a modificaciones de su nivel.Documentos de Trabajo. 1998-10-18Borradores de Economía; No. 106